El Silencio del Areíto: El Legado Taíno que Aún No Escuchamos
El Silencio del Areíto: El Legado Taíno que Aún No Escuchamos
Hubo un tiempo en esta isla donde el sonido más importante no venía de los cañones ni de las catedrales, sino del caracol. Era un llamado sagrado. Desde los bohíos salían los cuerpos pintados con tierra roja, coronados de plumas, listos para el areíto: danza, poesía, memoria viva. Una expresión cultural que no era solo fiesta: era educación, era ritual, era historia oral.
Hoy, 530 años después, ese eco aún vibra bajo los adoquines de nuestras ciudades, pero apenas lo escuchamos. Lo taíno ha sido reducido a souvenir, a nombre de hotel o de autopista. Nos enseñaron a pensar que desaparecieron, como si una cultura pudiera evaporarse de un día para otro. Pero sus rastros están en la gastronomía (el casabe, el maíz, la yuca), en la lengua (bayahíbe, batey, sabana), en la piel de muchos dominicanos, en sus gestos, sus silencios, sus resistencias.
¿Por qué entonces la política cultural no ha hecho del legado taíno un eje real de identidad nacional? ¿Por qué seguimos ignorando su música, sus instrumentos, su cosmovisión, como si fueran piezas de museo y no raíces vivas? Si queremos una nación culturalmente fuerte, debemos dejar de mirar al pasado taíno como ruina arqueológica y empezar a verlo como posibilidad de futuro.
Necesitamos una revolución cultural que parta de lo originario. Que se enseñe areíto en las escuelas, que se escuche el mayohuacán en los festivales, que se pinte con el simbolismo del cemí, que el casabe no sea solo “artesanal”, sino ancestral. Y que el arte contemporáneo dialogue con lo indígena no como turista, sino como heredero.
Este primer artículo es una invitación: a escuchar el silencio del areíto. Porque en ese silencio hay una política pendiente, un país aún sin fundar del todo, y una cultura que —aunque no lo sepamos— sigue danzando con nosotros.
Por Andrés Mejía Yepez, abogado y Gestor Cultural
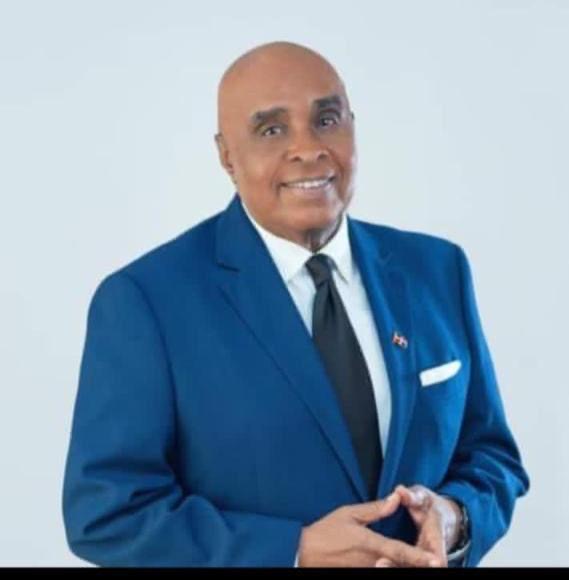



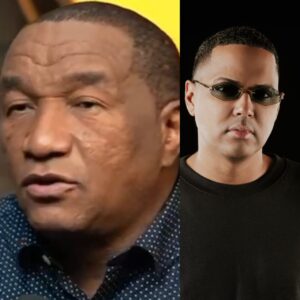






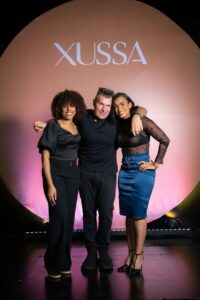

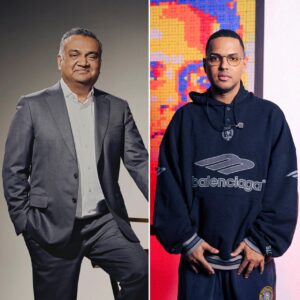
Post Comment